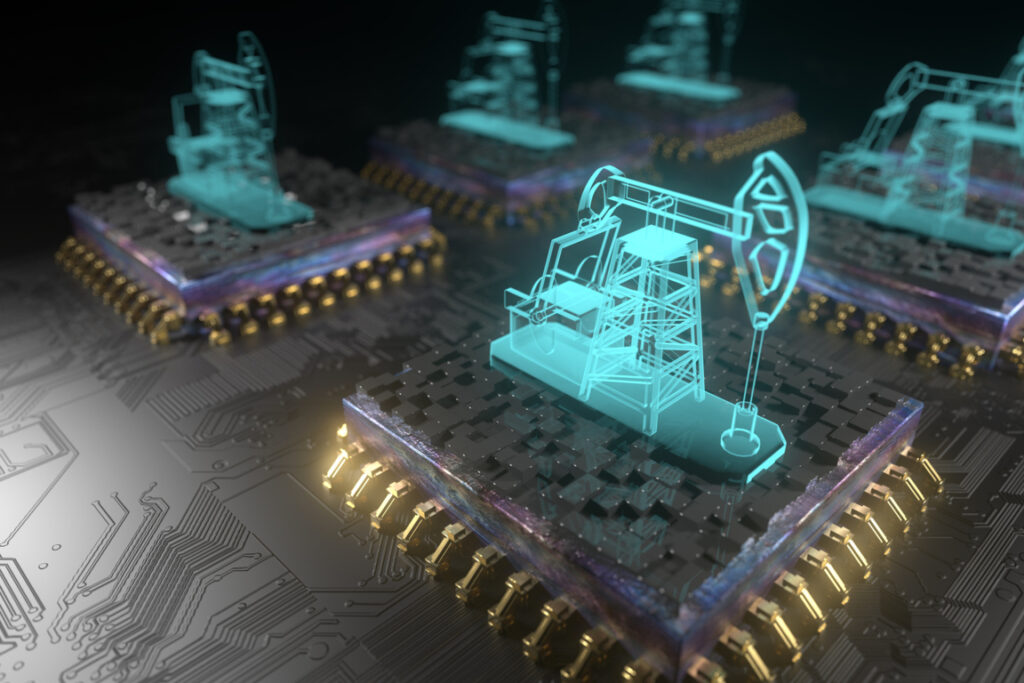Parte I: Gaza
Gaza no es una ciudad o un país. No es una prisión ni un campo de batalla. No es un territorio autónomo pero tampoco es solo un pedazo de tierra entre el mar y un muro. Gaza es, hoy, un nudo. Un nudo ciego de historia, encierro, muerte y resistencia.
Gaza es una herida abierta en tiempo real.
Allí, donde viven cerca de 2,3 millones de personas (la gran mayoría refugiadas o descendientes de refugiados), no hay posibilidad de salir ni de entrar sin autorización israelí o egipcia. Gaza no controla sus fronteras, ni su espacio aéreo, ni sus costas, ni su comercio, ni su agua, ni su electricidad. En más de un sentido, ni siquiera controla su tiempo: cuándo se puede comer, dormir o morir, depende del pulso de los drones y los bombardeos.
Desde el 7 de octubre de 2023, ese pulso se ha vuelto una metáfora brutal: Gaza es hoy una zona arrasada por el Estado de Israel con una intensidad de fuego, destrucción y muerte sin precedentes desde 1948. Según datos de la ONU, para mediados de 2024, más del 70% de las viviendas han sido destruidas o dañadas. Hay decenas de miles de muertos, en su enorme mayoría civiles. Miles de niños y niñas han muerto bajo los escombros, o han quedado amputados, solos, traumatizados.
Los hospitales han sido blanco de ataques sistemáticos. La ayuda humanitaria no ingresa con regularidad, o es bloqueada o bombardeada. Hay registros de hambrunas localizadas, y el acceso al agua potable es casi inexistente. Las organizaciones humanitarias han denunciado el colapso absoluto de la infraestructura civil y la imposibilidad de mantener en pie las mínimas condiciones de vida. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado medidas urgentes para frenar el genocidio en curso. Israel no las cumple. Estados Unidos lo respalda.
Gaza no está sola en el mundo, pero está sola frente a la maquinaria que la destruye. Lo que ocurre allí no es un accidente, ni una consecuencia trágica de la guerra. Es el resultado directo de decisiones políticas, militares y discursivas sostenidas por décadas. Es el desenlace de una historia que empieza mucho antes de la existencia de Hamas, mucho antes incluso de la creación del Estado de Israel.
Y sobre cada imagen de escombros, sobre cada cuerpo sin vida, sobre cada edificio pulverizado, la pregunta que flota entonces es una sola:
¿Cómo llegamos a esto?
Parte II: Orígenes cruzados · Sionismo y Palestina
En 1945, mientras el mundo aún contabilizaba los escombros de la Segunda Guerra Mundial y las fosas del Holocausto, nacía la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su propósito declarado era ambicioso: preservar la paz, evitar nuevos genocidios y promover el entendimiento entre naciones. Fue en ese marco, con apenas dos años de existencia, que la ONU intervino en la cuestión palestina proponiendo un plan de partición que cambiaría para siempre el mapa, la historia y el destino de Medio Oriente.
Pero el camino histórico que nos lleva a Gaza no comenzó en Medio Oriente, sino en Europa. En las últimas décadas del siglo XIX, mientras los imperios colapsaban y las naciones emergían como proyectos modernos, el pueblo judío vivía disperso, sin Estado propio, atravesado por siglos de persecuciones, pogromos y marginación. Fue en ese contexto que nació el sionismo: un movimiento político, laico en sus orígenes, que proponía la creación de un Estado judío como única vía para garantizar seguridad, dignidad y continuidad cultural.
Theodor Herzl, considerado su principal impulsor, publicó en 1896 El Estado Judío, un panfleto que funcionó como manifiesto fundacional. Para Herzl y otros líderes sionistas, no era ya viable la integración plena en sociedades europeas que tarde o temprano convertían a los judíos en chivos expiatorios. La solución, entonces, debía ser territorial: un Estado propio, preferentemente en Palestina, aunque en un inicio se consideraron otras opciones como Uganda o incluso la Argentina. Finalmente, el peso simbólico, bíblico y político de Jerusalén y la región inclinó la balanza hacia la tierra ancestral.
Pero Palestina no era un desierto vacío. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, estaba habitada por una mayoría árabe musulmana, con minorías cristianas y judías. La vida en esas comunidades —bajo dominio otomano primero, y luego británico tras la Primera Guerra Mundial— era diversa, rural en su mayoría, con vínculos sociales, religiosos y económicos complejos, pero sin grandes conflictos estructurales entre grupos.
La Declaración Balfour, de 1917, en la que el gobierno británico prometía apoyar el establecimiento de un «hogar nacional judío» en Palestina, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, crecieron las tensiones entre poblaciones árabes y las oleadas de inmigración judía —cada vez más numerosas— alentadas por el movimiento sionista y el respaldo internacional. Para la población árabe local, aquello no era un retorno místico sino una colonización en curso. Para muchos judíos recién llegados, Palestina era la promesa de una tierra redimida.
Entre 1920 y 1947, bajo el mandato Británico, las tensiones se transformaron en enfrentamientos. Hubo huelgas generales, revueltas árabes, represión británica, ataques de milicias sionistas, y una creciente sensación de que la convivencia estaba cediendo lugar a una disputa cada vez más violenta. En paralelo, el antisemitismo europeo alcanzaba su clímax con el ascenso del nazismo, los campos de exterminio y el Holocausto.
Para 1947, la situación era ya insostenible. Gran Bretaña se retiró, y la ONU propuso un plan de partición que creaba dos Estados: uno árabe y uno judío. Jerusalén quedaba bajo control internacional. Los líderes sionistas aceptaron. Los árabes palestinos y los países vecinos lo rechazaron: consideraban ilegítima la partición de una tierra donde la mayoría era árabe y no había consenso. En 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel, comenzó la primera guerra árabe-israelí. Los ejércitos árabes fracasaron y más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares. A ese episodio se lo conoce como la Nakba, la catástrofe.
Desde entonces, nada volvió a ser igual. Y Gaza empezó a transformarse en el lugar que es hoy.
Parte III: Gaza entre guerras
Después de la guerra de 1948, la Franja de Gaza quedó bajo administración egipcia. Aunque no fue anexada por Egipto ni se integró como parte formal de su territorio. Era tierra de nadie: estrecha, superpoblada, sin horizonte. Allí se concentraron más de 200.000 refugiados palestinos expulsados de sus aldeas durante la Nakba, en campamentos precarios que, con el tiempo, se convirtieron en barrios enteros. Gaza ya era entonces una bomba de tiempo.
En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó Gaza junto con Cisjordania y Jerusalén Este. Esa ocupación continúa —de distintas formas— hasta hoy. Desde entonces, Gaza ha sido un laboratorio de control militar y civil, con asentamientos israelíes, represión sistemática, control total de la vida cotidiana y respuestas crecientes de resistencia armada y desobediencia civil.
Durante los años 70 y 80, surgieron diversas formas de resistencia palestina, en general vinculadas a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), liderada por Yasser Arafat. En 1987, tras décadas de ocupación, estalló la Primera Intifada: un levantamiento popular masivo, protagonizado por jóvenes, mujeres y comunidades enteras que se rebelaron contra la presencia israelí con piedras, barricadas y desobediencia. Y en ese contexto de efervescencia surgió Hamas: un movimiento islamista palestino, vinculado a los Hermanos Musulmanes, que combinaba la acción social con la lucha armada y que desde el inicio cuestionó el liderazgo de la OLP por considerarlo demasiado conciliador con Israel.
Hamas creció rápidamente, en parte porque brindaba servicios sociales allí donde el Estado palestino no existía, y también porque representaba una narrativa de resistencia absoluta. Algunos analistas afirman que Israel incluso vio con buenos ojos su surgimiento en los primeros años, como contrapeso a la OLP. Pero con el tiempo, Hamas se consolidó como fuerza armada y política. En 2006 ganó las elecciones legislativas palestinas, y en 2007, tras un conflicto interno con Fatah (el partido dominante en Cisjordania), se hizo con el control de Gaza.
Desde entonces, la Franja vive bajo un doble bloqueo: el impuesto por Israel, que restringe severamente la entrada y salida de bienes y personas, y el que impone Egipto desde el sur. En ese encierro estructural, se han sucedido varias guerras (2008–09, 2012, 2014, 2021, 2023) con miles de muertos, destrucción cíclica y una generación entera nacida entre ruinas y drones. Gaza, ya completamente cercada, se convirtió no solo en un símbolo de resistencia, sino también en un espacio de desesperanza acumulada.
En ese marco, la estrategia de Hamas ha oscilado entre la resistencia armada, el control territorial y los ataques puntuales con cohetes de fabricación casera, generalmente ineficaces frente al poderío militar israelí. Sus acciones —que muchas veces han incluido atentados y el lanzamiento indiscriminado de proyectiles sobre población civil— han sido ampliamente condenadas por organismos internacionales. Pero también han sido funcionales, en más de una ocasión, a la narrativa de Israel sobre su derecho a “defenderse” y a la justificación de campañas militares devastadoras. El 7 de octubre de 2023, ese tipo de ataques alcanzó una escala inédita, desatando una respuesta de destrucción total.
Resulta fundamental entender que la brutalidad no surge del vacío. La desesperación prolongada, la humillación cotidiana, el encierro sistemático, abren la puerta a formas extremas de respuesta. Eso no convierte a Hamas en víctima, ni lo exime de sus crímenes. Pero explica, al menos en parte, por qué logra sostener cierta legitimidad en una población que no ve otra vía para hacerse oír. La tragedia es doble: Hamas no representa una salida justa ni viable para Palestina, y además su sola existencia es utilizada como excusa permanente para negar todo lo demás.
Y aun así, Gaza sigue viva.
Parte IV: Las trampas del presente • Democracias, discursos y callejones sin salida
Hoy, Palestina no tiene Estado. Israel sí. Pero no es un Estado más. Es un Estado democrático para algunos, y un régimen de control militar y colonial para otros. Es una democracia liberal para sus ciudadanos judíos, y una maquinaria de vigilancia, represión y desigualdad para millones de palestinos que viven bajo su dominio sin ciudadanía, sin derechos plenos, sin horizonte.
Desde hace décadas, la ocupación se ha convertido en política de Estado. No han habido gobiernos israelíes, ni progresistas ni de derecha, que hayan revertido ese rumbo. Algunos lo han moderado. Otros, como el actual, lo han profundizado. La colonización del territorio palestino —a través de asentamientos ilegales, desalojos forzados y muros— sigue avanzando año tras año. Gaza, por su parte, es tratada como un enclave enemigo, un gueto cercado, una amenaza constante.
Israel justifica estas políticas con un discurso centrado en la seguridad. Y en ese marco, Hamas cumple un papel funcional: permite alimentar el miedo, mantener la narrativa del enemigo terrorista, y justificar represalias desproporcionadas. Lo paradójico es que Israel tiene una de las fuerzas armadas más sofisticadas del mundo, con una inteligencia reconocida por su capacidad de infiltración y previsión, pero no ha evitado ni anticipado los ataques que luego usa como justificación para intensificar el castigo colectivo sobre toda Gaza.
En el terreno político interno, la sociedad israelí se ha desplazado progresivamente hacia posturas más nacionalistas, religiosas y autoritarias. Hay voces críticas, sin duda, y organizaciones que denuncian el apartheid, la ocupación y las violaciones a los derechos humanos. Pero son cada vez más marginales frente al peso electoral de los sectores que ven en la fuerza militar y la expansión territorial no una tragedia, sino un destino.
Frente a esto, también los pueblos tenemos responsabilidad. No hay gobierno democrático que no se apoye, aunque sea por omisión, en algún nivel de consentimiento social. Y si bien no se puede exigir heroísmo colectivo, tampoco se puede soslayar la responsabilidad ciudadana en la legitimación de políticas criminales. En Israel, como en cualquier otra democracia, los gobiernos no caen del cielo.
Sin embargo, tampoco se trata solo de Israel. La impunidad con la que actúa está garantizada por una red de apoyos diplomáticos, económicos y militares —especialmente de Estados Unidos— que convierte al derecho internacional en un conjunto de reglas aplicables a los débiles, pero no a los fuertes. La ONU, que fue pensada para prevenir catástrofes como la de Gaza, se ve impotente. No porque no denuncie, sino porque nadie escucha. O peor: porque quienes deberían escuchar, eligen mirar para otro lado.
La situación actual parece un callejón sin salida. Incluso si Hamas desapareciera mañana, las causas profundas del conflicto seguirían ahí: la ocupación, la desigualdad, la negación del derecho a existir del otro. Y porque cuanto más se prolonga la violencia, más se degrada la posibilidad misma de imaginar una salida justa y duradera.
Por eso es crucial insistir, una y otra vez, en que criticar las políticas del Estado de Israel no es antisemitismo. Y que denunciar sus crímenes de guerra no equivale a negar el sufrimiento del pueblo judío. Al contrario: precisamente porque ese pueblo ha sido víctima de una de las mayores atrocidades del siglo XX, no puede permitirse repetir la lógica del verdugo.
No hay respuestas simples. Pero hay preguntas urgentes. ¿Cuánta destrucción más será necesaria para que el mundo diga “basta”? ¿Cuántos cuerpos deben apilarse para que se entienda que la seguridad no se construye sobre escombros? ¿Qué queda del humanismo si aceptamos como inevitable lo que es, a todas luces, intolerable?
Quizás el mayor desafío en este momento no sea encontrar una solución. El verdadero desafío es no acostumbrarse, no dejar de mirar. No dejar de pensar. No dejar de nombrar.
📚 Bibliografía comentada
A continuación, algunos libros, textos, artículos, informes y documentales que fueron utilizados como bibliografía y que comparto para quienes quieran profundizar, conocer, aprender e informarse.
Algunos de ellos pueden encontrarlos aquí.
1. Fuentes históricas y contextuales
Theodor Herzl: El Estado Judío (1896)
Texto fundacional del sionismo político moderno. Herzl propone la creación de un Estado judío como respuesta a la persecución en Europa. Aunque contempla distintas ubicaciones posibles, se impone Palestina por su valor simbólico y religioso. El texto refleja tanto el ideal emancipador como las contradicciones coloniales que luego marcarán el sionismo.
Ilán Pappé: La limpieza étnica de Palestina (2006)
Este historiador israelí documenta de forma rigurosa la expulsión sistemática de palestinos en 1948, proceso conocido como la Nakba. Su trabajo ha sido duramente criticado por sectores oficialistas, pero es una referencia clave para comprender los orígenes estructurales del conflicto.
Rashid Khalidi: Identidad Palestina (1997)
Una obra fundamental para entender cómo se ha ido configurando la identidad nacional palestina desde fines del Imperio Otomano hasta la actualidad. Khalidi, historiador palestino-estadounidense, aporta una mirada amplia y matizada del pueblo palestino como sujeto político y cultural.
Benny Morris:The Birth of the Palestinian Refugee Problem (1988)
Uno de los llamados “nuevos historiadores” israelíes, Morris analiza los archivos militares y estatales israelíes sobre 1948. Aunque luego moderó sus posturas, su primer trabajo desmintió la versión oficial de que los palestinos se fueron voluntariamente.
Edward Said: Orientalismo (1978) y The Question of Palestine (1979)
Said desmonta la mirada eurocéntrica y colonial con la que se suele construir la imagen de Oriente Medio. En The Question of Palestine, reflexiona desde una perspectiva palestina sobre el conflicto, el sionismo y el rol de Occidente. Crítico, complejo y profundamente ético.
2. Análisis político y sociológico
Michel Warschawski: Israel, Palestina: Verdades sobre una guerra (2002)
Activista judío antisionista y ex director del Alternative Information Center de Jerusalén, Warschawski ofrece una lectura crítica desde dentro de la sociedad israelí. Desmonta los discursos dominantes y aborda los efectos de la ocupación sobre ambos pueblos.
Amira Hass: Artículos y crónicas desde Gaza y Cisjordania (1993–hoy)
Periodista israelí que vivió durante años en Gaza y luego en Ramala. Su cobertura directa, sensible y contundente ha sido una de las voces más coherentes y comprometidas con los derechos palestinos desde medios israelíes (publica en Haaretz). Sus crónicas son documentos históricos y humanos a la vez.
Tariq Ali: El choque de los fundamentalismos (2002)
Aunque no trata exclusivamente la cuestión israelí-palestina, analiza cómo las tensiones entre nacionalismos, religiones y Estados en Medio Oriente han sido instrumentalizadas por potencias globales. Ayuda a entender el conflicto en el marco de las dinámicas geopolíticas regionales.
Sara Roy: Hamas and Civil Society in Gaza (2011)
Economista judía, hija de sobrevivientes del Holocausto, Roy ha trabajado extensamente sobre la economía política de Gaza. Este libro analiza cómo Hamas se ha insertado en la vida social y civil del enclave, sin caer en simplificaciones ni justificaciones. Perspectiva rigurosa y poco habitual.
3. Derecho internacional y derechos humanos
Amnistía Internacional: El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad (2022)
Este informe detalla cómo el sistema legal y administrativo israelí constituye, según el derecho internacional, un régimen de apartheid. Basado en años de investigación en terreno, denuncia discriminaciones sistemáticas en todo el territorio controlado por Israel, incluidas Cisjordania y Gaza.
Human Rights Watch: A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution (2021)
Documento clave que sostiene que Israel ha sobrepasado el umbral legal que define el crimen de apartheid, basado en intenciones de mantener la dominación de un grupo sobre otro. El informe fue muy criticado por el gobierno israelí pero marcó un punto de inflexión en el tratamiento internacional del conflicto.
B’Tselem: This is Apartheid (2021)
Organización israelí de derechos humanos que trabaja dentro del país. Su posicionamiento ha sido decisivo: no solo documentan abusos, sino que afirman que la fragmentación jurídica impuesta a palestinos dentro y fuera de Israel configura un sistema de apartheid.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU: Informes de la Comisión de Investigación sobre el territorio palestino ocupado
Desde hace años, diversos órganos de Naciones Unidas han emitido informes detallados sobre el uso excesivo de la fuerza, el bloqueo a Gaza, los asentamientos ilegales y la violencia de colonos. Aunque carecen de mecanismos de sanción, constituyen pruebas importantes del incumplimiento sistemático del derecho internacional por parte de Israel.
Corte Internacional de Justicia: Opinión consultiva sobre el muro de separación (2004)
Dictamen jurídico no vinculante que concluyó que el muro construido por Israel en Cisjordania viola el derecho internacional humanitario, afecta derechos de autodeterminación y debe ser desmantelado. Israel lo ignoró, con respaldo de Estados Unidos.
4. Lecturas críticas desde dentro
Gideon Lev: Columnas en Haaretz
Uno de los periodistas más críticos del establishment israelí, Levy denuncia regularmente las políticas de ocupación, el racismo estructural y la indiferencia de gran parte de la sociedad israelí hacia el sufrimiento palestino. Su voz es incómoda, lúcida y persistentemente ética.
Breaking the Silence: Testimonios de soldados israelíes (desde 2004)
Organización integrada por exsoldados del ejército israelí que decidieron hablar públicamente sobre lo que vieron e hicieron durante su servicio en los territorios ocupados. Sus relatos rompen el silencio institucional y muestran, desde dentro, la banalidad cotidiana de la ocupación.
Miko Peled: The General’s Son (2012)
Hijo de un general israelí, Peled pasó de apoyar las posiciones oficiales a convertirse en un activista por los derechos palestinos. El libro mezcla memoria personal y análisis político con una mirada profundamente autocrítica sobre la construcción ideológica del enemigo.
Yehuda Shaul: Entrevistas y ensayos (fundador de Breaking the Silence)
Figura clave del disenso ético dentro de Israel. Su trabajo se centra en mostrar cómo la ocupación no solo destruye la vida palestina, sino también la moralidad de quienes la ejecutan. Insiste en que no puede haber paz sin justicia ni reconocimiento del daño causado.
Haneen Zoabi: Discursos y artículos como diputada árabe-israelí
Primera mujer árabe musulmana en el Parlamento israelí, denunció sistemáticamente la discriminación institucional contra los palestinos con ciudadanía israelí. Sus intervenciones son valientes, polémicas y reveladoras del racismo estructural en la política israelí.
5. Material complementario
Documental · The Gatekeepers (2012, dir. Dror Moreh)
Seis exjefes del Shin Bet, el servicio secreto interno israelí, reflexionan sobre su rol en la ocupación, los límites de la fuerza, el fracaso político y las consecuencias morales de décadas de represión. Una pieza imprescindible para entender cómo se piensa la seguridad desde dentro.
Documental · 5 Broken Cameras (2011, dir. Emad Burnat y Guy Davidi)
Crónica íntima y conmovedora de la resistencia civil en el pueblo palestino de Bil’in, filmada por uno de sus propios habitantes. Muestra cómo las protestas pacíficas contra el muro israelí son reprimidas con violencia, mientras la vida cotidiana se fragmenta.
Archivo · Visualizing Palestine
Proyecto gráfico que traduce información compleja en materiales visuales impactantes, rigurosos y accesibles. Ideal para quienes buscan datos claros, fuentes confiables y comprensión estructural del conflicto en formatos breves.