La idea del “tecnofeudalismo” como nueva etapa postcapitalista gana terreno, pero ¿cuánto hay de ruptura real y cuánto de metáfora confusa? Este texto intenta analizar críticamente el concepto, mostrando cómo persisten las dinámicas clásicas del capitalismo, aunque mutadas y concentradas en plataformas digitales. También se examina el Fediverso como espacio que desafía la lógica dominante y abre preguntas sobre otras formas posibles de organización digital. Porque entendemos que más que en debates terminológicos, el foco debe estar en comprender y enfrentar las formas concretas de poder y explotación que configuran el capitalismo contemporáneo.
1. Introducción
En los últimos años, la idea de que estamos abandonando el capitalismo para ingresar en una nueva era denominada “tecnofeudalismo” ha ganado visibilidad y adhesiones, especialmente a partir del libro Technofeudalism: What Killed Capitalism? (2023) de Yanis Varoufakis. En él se propone un diagnóstico socioeconómico que, en apariencia, resulta provocador: ya no vivimos bajo el dominio del mercado y del beneficio, sino bajo una forma radicalmente distinta de organización social, en la que los grandes señores de la nube ejercen un poder casi absoluto sobre sus dominios digitales, capturando renta en lugar de generar valor a través de la producción.
A esta nueva forma de organización —caracterizada por la centralidad de las plataformas digitales, su capacidad para condicionar los intercambios sociales y económicos, y la reconfiguración de la relación entre producción y renta— es a lo que Varoufakis llama “tecnofeudalismo”.
Esta afirmación, sin dudas audaz y orientada a conmover las categorías tradicionales, exige sin embargo una revisión crítica. Porque, aunque el diagnóstico parte de elementos atendibles, el concepto propuesto resulta innecesariamente confuso, históricamente desajustado y, además, teóricamente inconsistente según sea la perspectiva marxista desde la que se lo analice. Decimos “perspectiva marxista” porque es desde allí que Varoufakis afirma construir el andamiaje conceptual de su propuesta.
2. ¿Qué es el tecnofeudalismo?
Varoufakis estructura su tesis alrededor de tres ejes:
- La transformación de la lógica de acumulación: el beneficio capitalista estaría siendo desplazado por la renta extraída desde posiciones de dominio absoluto, como ocurre con Amazon, Alphabet o Meta, que no compiten en un mercado, sino que lo moldean a su antojo.
- La disolución del mercado como mecanismo central: las plataformas crean espacios cerrados (jardines vallados), pseudo-autónomos, donde la competencia queda suplantada por estructuras jerárquicas que recuerdan a los feudos medievales.
- El rol del “trabajo gratuito” de los usuarios: ya no sería el obrero fabril quien produce valor, sino millones de personas que, en su tiempo libre, generan datos, contenidos, interacciones y comportamientos que alimentan los algoritmos y el capital intangible de estas plataformas.
Estas tres ideas son articuladas mediante una metáfora potente: las personas usuarias serían siervos digitales; los dueños de las plataformas, señores feudales; y el nuevo orden que emerge ya no respondería a las coordenadas del capitalismo, sino a una mutación radical que justificaría el uso de una nueva categoría histórica: el tecnofeudalismo.
Varoufakis observa —entendemos que acertadamente— que la lógica de acumulación está cambiando: la centralización del poder por parte de las plataformas digitales, la extracción de datos y el papel creciente de infraestructuras cerradas son fenómenos reales y relevantes. Pero interpreta que estas transformaciones son de naturaleza poscapitalista, no parte de un proceso interno propio del capitalismo. Elige, en consecuencia, la palabra “feudalismo” —cargada de resonancias históricas— con la intención de provocar una ruptura simbólica y política.
A nuestro entender, sin embargo, esta caracterización descarta o desatiende los fundamentos históricos, políticos y económicos que permitirían sostener con solidez una diferencia real entre lo que él llama “tecnofeudalismo” y lo que sigue siendo, lisa y llanamente, capitalismo.
3. Problemas conceptuales del tecnofeudalismo
Entendemos que el término “tecnofeudalismo” busca nombrar una transformación real, pero lo hace recurriendo a una analogía que, más que iluminar, deslumbra y confunde.
La columna vertebral de la hipótesis de Varoufakis es que la renta está desplazando al beneficio. Las grandes corporaciones, en lugar de obtener ganancias vendiendo productos o servicios en mercados competitivos, lo hacen extrayendo rentas —ya sea por acceso a infraestructura, por dominio de datos o por posiciones privilegiadas en redes digitales—. Es decir, observa una transformación relevante en las formas de apropiación del valor. Pero este cambio en el mecanismo de apropiación no implica, automática ni indefectiblemente, un cambio en el modo de producción.
Desde nuestra perspectiva, hay una contradicción entre la voluntad de ruptura y la categoría elegida para nombrarla, por varias razones.
Primero, porque la renta no es ajena al capitalismo. El sistema capitalista nunca se basó exclusivamente en el beneficio industrial, ni funcionó como un “mercado perfecto” de libre competencia. Desde sus orígenes, la renta —sea de la tierra, financiera o, más recientemente, digital— ha coexistido con el beneficio como forma legítima (y legal) de acumulación. Que hoy se intensifique su protagonismo en ciertas áreas no equivale a una transformación de paradigma.
Segundo, porque el mercado no ha desaparecido: se ha encapsulado. Las plataformas siguen operando en mercados (de publicidad, servicios, datos), pero lo hacen desde posiciones oligopólicas que les permiten imponer condiciones. Esto no es nuevo: es una tendencia estructural del capitalismo que Marx ya había anticipado al señalar cómo la concentración del capital conduce inevitablemente a formas de competencia desiguales, administradas desde posiciones de cuasi-monopolio.
Tercero, porque las plataformas no son estructuras “feudales” autónomas, sino instrumentos de grandes corporaciones capitalistas transnacionales (Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Apple) que no solo operan dentro de mercados abiertos, sino que compiten ferozmente por cuotas de mercado, financiamiento, patentes e influencia regulatoria. Más allá de sus plataformas estrella, estas empresas diversifican y capitalizan sus operaciones en sectores como la inteligencia artificial (Azure, DeepMind, Meta AI), la automatización industrial (Amazon Robotics, Hololens), la salud (Verily, Apple HealthKit, Nuance), o incluso la infraestructura de conectividad global (Project Kuiper, Express Wi-Fi). Son, en todos los casos, formas avanzadas de capitales concentrados, que subsumen ramas enteras de la producción y los servicios mediante lógicas clásicas de acumulación, rentabilidad, extracción y reproducción ampliada. No estamos ante un “feudalismo digital”, sino ante una hipertrofia capitalista que amplía sus medios de valorización y control sin romper con el sistema que la engendró. El panorama, a nuestro entender, no es poscapitalista, sino una expresión sofisticada del capitalismo contemporáneo, donde el extractivismo de datos —aunque relevante— es solo una pieza de una maquinaria mucho más amplia.
Todo esto pone de relieve que la analogía feudal es históricamente forzada. El feudalismo implicaba una economía fundamentalmente agraria, basada en la herencia, la adscripción a la tierra y relaciones personales de protección y dependencia. Nada de esto se replica de manera consistente en las dinámicas digitales actuales. La servidumbre digital es, más bien, una forma novedosa de explotación dentro de una lógica capitalista extendida, no una reedición medieval del poder.
Aquello que Varoufakis describe como características del tecnofeudalismo no contradice la lógica del capitalismo. En todo caso, son manifestaciones de la intensificación de sus tendencias estructurales, no su ruptura. Que el capital se vuelva más rentista no lo convierte en otra cosa. El capitalismo, como dijimos, siempre tuvo componentes rentistas (tierras, patentes, licencias, incluso la banca), y su evolución ha sido históricamente una articulación entre beneficio y renta, no una exclusión de uno por el otro.
Términos como “capitalismo de plataformas” (Nick Srnicek), “capitalismo de vigilancia” (Shoshana Zuboff) o “capitalismo cognitivo” (Yann Moulier-Boutang) intentan describir estas mismas transformaciones sin apelar a una ruptura, porque los principios básicos del capitalismo —acumulación de capital, trabajo asalariado, propiedad privada de los medios de producción, lógica de mercado, etc.— siguen plenamente vigentes. Entonces, ¿por qué “tecnofeudalismo”?
Según Varoufakis, es necesario rechazar esas formulaciones porque siguen encerradas en la lógica del capitalismo tal como lo conocíamos, y por lo tanto impiden ver la supuesta ruptura. Pero su elección de “tecnofeudalismo” parece contradictoria, porque no nombra con claridad lo nuevo: más bien recupera una figura precapitalista para ilustrar una dinámica hipermoderna, colapsando el sentido histórico de las categorías al mismo tiempo que exige una lectura precisa del cambio. Además, pretende desafiar al sistema con una palabra que no tiene el poder descriptivo ni político que él le atribuye.
El resultado es una paradoja: usar conceptos del pasado inmediato (como “capitalismo de plataformas”) impediría comprender el presente; pero usar “feudalismo” lo iluminaría. No parece una afirmación sostenible.
Pero para Varoufakis, “nombrar bien es desafiar”. Un cambio de nominación radical permitiría visibilizar mejor la opresión moderna, movilizando nuevas fuerzas políticas. Esto supone, entonces, que el problema actual es de lenguaje antes que de análisis estructural, y que una metáfora poderosa (feudos, siervos, señores) puede sustituir a un concepto preciso.
Da la impresión de que sacrifica rigurosidad analítica a cambio de resonancia política o mediática. Claro que el problema es que la resonancia política, sin base conceptual sólida, puede ser decorativa o incluso confusa para las luchas reales.
Entonces, para que el término “tecnofeudalismo” sea más que una metáfora brillante, tendría que demostrar:
- una ruptura real con el capitalismo (que no observamos);
- una estructura económica cualitativamente distinta (que tampoco se verifica); y
- una forma de dominación económica no reducible a relaciones capitalistas (lo que aún no ha sido demostrado con suficiente rigor).
Y si algo caracteriza al capitalismo es su capacidad de mutar y adaptarse. No necesita ser sustituido para parecer irreconocible.
4. El Fediverso: ¿anomalía o grieta conceptual?
Tomemos por un momento como válida, en términos generales, la afirmación de que las plataformas tecnofeudales son aquellas que crean espacios digitales cerrados, donde se controlan el acceso, la visibilidad y el comportamiento, y donde el poder no se acumula mediante competencia en el mercado, sino a través de la posesión de la infraestructura. En este modelo, los beneficios se obtienen por medio de rentas digitales, la monopolización de redes o la explotación masiva de datos.
El Fediverso no es un espacio cerrado, sino interoperable y federado. En él, el acceso, la moderación y la administración están descentralizados, no monopolizados. No observamos —por el momento— ni extracción de renta ni acumulación capitalista clásica, al menos no de forma estructural. En este espacio, el “poder” está distribuido: cualquier nodo puede migrar, bifurcarse, federar o desconectarse, y la identidad digital no está subordinada a una autoridad central.
¿Qué sería entonces el Fediverso dentro de esta lógica? ¿Una forma residual o insurgente dentro de un ecosistema dominado por feudos digitales capitalistas? ¿Un espacio de resistencia o de prefiguración de relaciones poscapitalistas, análogo a los comunes digitales —como Wikipedia o ciertos proyectos de software libre—? ¿Algo similar a las comunas campesinas dentro de un imperio feudal: relativamente autónomas, pero bajo presión constante?
Apegándonos estrictamente al paradigma tecnofeudal, parecería que el Fediverso no es una excepción dentro del tecnofeudalismo, sino una alternativa estructural a él, con otro modelo de gobernanza, infraestructura, identidad y reproducción social.
Ahora bien, si el concepto de tecnofeudalismo pretende describir el sistema digital actual como un todo, ¿qué hace con estos espacios que no encajan en ese modelo? Si estos espacios existen, ¿son anomalías, resistencias o gérmenes de otro sistema?
Y si es posible montar redes, plataformas y servicios digitales sin feudos, sin renta y sin vigilancia, entonces el problema no es la tecnología en sí, sino la forma social y política que adopta la infraestructura.
Estos interrogantes que se abren a partir de la introducción del Fediverso nos llevan a pensar que el tecnofeudalismo no es un destino inevitable, sino una configuración histórica contingente del capitalismo digital. El Fediverso hace patente que otras configuraciones técnicas y sociales son posibles y, más aún, desenmascara el carácter artificial de la dominación de las plataformas centrales: no están ahí porque no haya otra forma, sino porque hay una economía política que las sostiene.
Es llamativo que, en su diagnóstico, Varoufakis no considere fenómenos como el Fediverso, que contradicen —al menos parcialmente— la idea de un espacio digital completamente dominado por los señores de la nube. Aunque limitadas en escala e impacto, estas experiencias muestran que no toda forma de interacción digital reproduce de manera automática la lógica de las grandes plataformas.
Sin embargo, reconocer estas excepciones no implica caer en una celebración ingenua de la técnica. Lo fundamental sigue siendo comprender cómo las plataformas centrales del capitalismo digital operan como vehículos de concentración, extracción y dominación. Y para eso, más que una nueva etiqueta rupturista, necesitamos un análisis riguroso de sus mecanismos materiales, políticos y simbólicos. Porque la lucha no es contra un nuevo “feudalismo digital”, sino que sigue siendo contra un capitalismo que ha aprendido a mutar sin dejar de serlo.
5. Crónicas Marxianas: notas sobre marxismo, tecnofeudalismo y estrategia política
Varoufakis insiste —y no hay razón para no creerle— en que el análisis y la propuesta que formula con el concepto de “tecnofeudalismo” se fundamentan en el marxismo. Sin embargo, el problema no radica en su honestidad, sino en la ambigüedad con que utiliza el término “marxismo”, como si se tratara de un cuerpo teórico unificado y sin tensiones internas. Al no explicitar qué “versión” de marxismo practica —si lo entiende como método crítico, como sistema teórico, como proyecto político o como tradición cultural—, la referencia pierde densidad y abre la puerta a lecturas contradictorias.
Este punto no es menor. Porque si el concepto de tecnofeudalismo pretende reformular nuestra comprensión del capitalismo actual desde una perspectiva marxista, la falta de claridad sobre qué marxismo se invoca dificulta el alcance explicativo del término. Especialmente cuando quienes también nos identificamos con esa tradición, aunque desde otros contextos históricos y materiales, advertimos que muchas de sus categorías centrales —como acumulación, subsunción, renta, explotación, reproducción ampliada— siguen siendo operativas sin necesidad de ser reemplazadas.
La diferencia, entonces, no es solo de vocabulario, sino estratégica. Y lo que está en juego no es la fidelidad a Marx, sino la orientación política de la crítica.
Desde otra perspectiva marxista, más periférica y latinoamericana si se quiere, resulta más fecundo analizar estas transformaciones como momentos del desarrollo capitalista antes que como una ruptura con él. Lo que Varoufakis llama “tecnofeudalismo” podría entenderse con mayor precisión como una forma de capitalismo rentista, de plataformas, o incluso como una nueva fase del capitalismo informacional. Conceptos que permiten describir la centralidad de los datos, la vigilancia, el control de infraestructuras digitales y la captura de valor sin forzar analogías históricas que generan más confusión que claridad.
La crítica, entonces, no debería centrarse en la disputa por el nombre, sino en la comprensión de los mecanismos concretos de explotación, dominación y acumulación. El riesgo de términos como “tecnofeudalismo” es que trasladan el conflicto a un terreno simbólico, alejando la discusión de sus determinaciones materiales. Y en este sentido, la lucha contra la concentración de poder en manos de corporaciones a través de instrumentos como las plataformas debe partir del reconocimiento de que estas son expresiones del capitalismo contemporáneo, no de su superación ni de una mutación esencial.
Más allá de las palabras, lo que está en juego es la lucha concreta contra las formas de poder y explotación que moldean nuestras vidas. Luchar contra la concentración del capital y el control digital exige herramientas conceptuales que iluminen, no que oscurezcan, y una política que no se pierda en laberintos semánticos, sino que enfrente con claridad y decisión las realidades materiales.
En definitiva, no se trata de medir quién practica el “marxismo correcto”, sino de advertir que el valor de ciertas conceptualizaciones no reside en su sofisticación teórica, sino en su capacidad real para iluminar procesos históricos y orientar la acción. En algunos contextos, pueden operar como herramientas críticas. En otros, apenas como ejercicios de autocomplacencia intelectual.


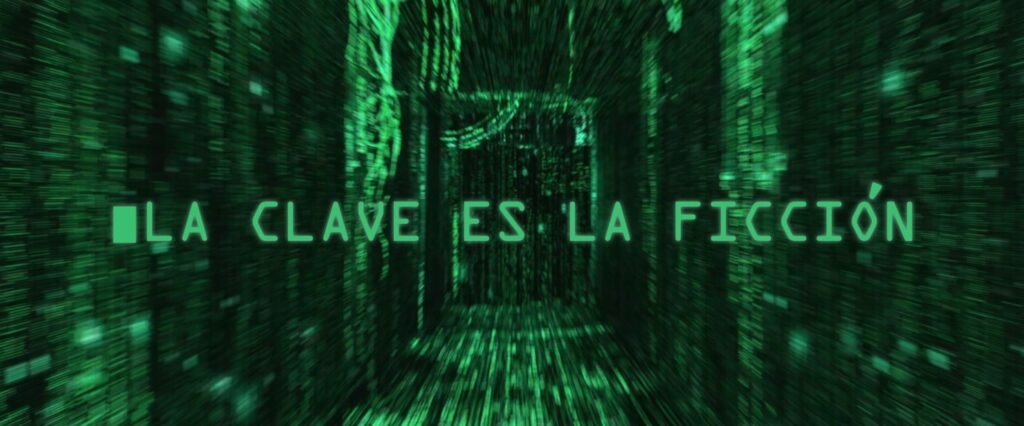
Excente post!!
Fantástica crítica. Me gustaría que siguieras expandiendo el análisis desde una perspectiva marxista. Un punto adicional es que el sistema feudal responde a un momento histórico europeo y pretender explicar desde ahí lo que nos pasa hoy, no es solamente anacronismo sino también colonialidad.